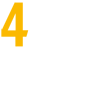Constanza Michelson Hacer la noche. Dormir y despertar en un mundo que se pierde. Paidós, 255 pp.
La noche por hacer de Constanza Michelson no es de tiniebla y oscuridad plena, aquella en donde no podemos diferenciar las cosas (la noche originaria), sino la que acontece al final de un día y en la que puede ocurrir lo que en el día de nuestra civilización ya no puede, pues donde todo se ha terminado reduciendo a su dimensión utilitaria y rentabilista se ha efectuado una mutilación de las cosas y de nosotros, un descarte de otros modos de existir, expulsados incluso del campo de la imaginación. En la noche –en principio– todo se detiene y surge la posibilidad de que pase lo que no pasa en el día (reflexionar, amar, ser inútil), lo que claramente para algunos puede traer una incomodidad extrema. La noche reivindicada en este libro es de luz tenue y reflejos delicados que nos exige una percepción distinta a la acostumbrada con la luz de nuestros días, en que –por sobreiluminadas– tampoco podemos diferenciar las cosas, tal como en la noche más oscura.
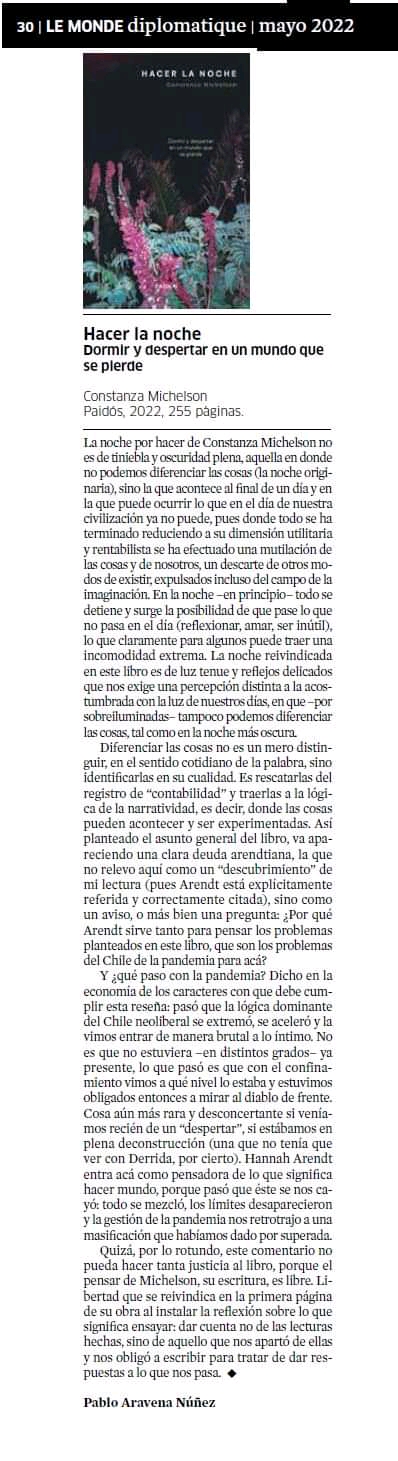 Diferenciar las cosas no es un mero distinguir, en el sentido cotidiano de la palabra, sino identificarlas en su cualidad. Es rescatarlas del registro de “contabilidad” y traerlas a la lógica de la narratividad, es decir, donde las cosas pueden acontecer y ser experimentadas. Así planteado el asunto general del libro, va apareciendo una clara deuda arendtiana, la que no relevo aquí como un “descubrimiento” de mi lectura (pues Arendt está explícitamente referida y correctamente citada), sino como un aviso, o más bien una pregunta: ¿Por qué Arendt sirve tanto para pensar los problemas planteados en este libro, que son los problemas del Chile de la pandemia para acá?
Diferenciar las cosas no es un mero distinguir, en el sentido cotidiano de la palabra, sino identificarlas en su cualidad. Es rescatarlas del registro de “contabilidad” y traerlas a la lógica de la narratividad, es decir, donde las cosas pueden acontecer y ser experimentadas. Así planteado el asunto general del libro, va apareciendo una clara deuda arendtiana, la que no relevo aquí como un “descubrimiento” de mi lectura (pues Arendt está explícitamente referida y correctamente citada), sino como un aviso, o más bien una pregunta: ¿Por qué Arendt sirve tanto para pensar los problemas planteados en este libro, que son los problemas del Chile de la pandemia para acá?
Y ¿Qué paso con la pandemia? Dicho en la economía de los caracteres con que debe cumplir esta reseña: pasó que la lógica dominante del Chile neoliberal se extremó, se aceleró y la vimos entrar de manera brutal a lo íntimo. No es que no estuviera –en distintos grados– ya presente, lo que pasó es que con el confinamiento vimos a qué nivel lo estaba y estuvimos obligados entonces a mirar al diablo de frente. Cosa aún más rara y desconcertante si veníamos recién de un “despertar”, si estábamos en plena deconstrucción (una que no tenía que ver con Derrida, por cierto). Hannah Arendt entra acá como pensadora de lo que significa hacer mundo, porque pasó que éste se nos cayó: todo se mezcló, los límites desaparecieron y la gestión de la pandemia nos retrotrajo a una masificación que habíamos dado por superada.
Quizá, por lo rotundo, este comentario no pueda hacer tanta justicia al libro, porque el pensar de Michelson, su escritura, es libre. Libertad que se reivindica en la primera página de su obra al instalar la reflexión sobre lo que significa ensayar: dar cuenta no de las lecturas hechas, sino de aquello que nos apartó de ellas y nos obligó a escribir para tratar de dar respuestas a lo que nos pasa.
Pablo Aravena Núñez